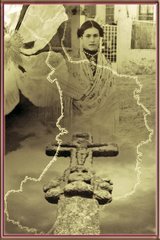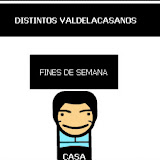Cinco localidades crean la mancomunidad de La Jara

Cinco localidades crean la mancomunidad de la Jara
La sede está en Valdelacasa del Tajo y su alcalde, Rafael Jarillo, ejerce como presidente Carrascalejo, Garvín de la Jara, Peraleda de San Román, Valdelacasa del Tajo y Villar de Pedroso son las localidades que componen la mancomunidad Jara cacereña creada formalmente el lunes 20 con el firme propósito de "facilitar más y mejores servicios para las casi 2.300 personas que conviven a lo largo de los 377 kilómetros cuadrados que ocupan las cinco localidades que la componen y que tendrán como presidente a Rafael Jarillo Jarillo, alcalde de Valdelacasa, y como vicepresidente al regidor de Villar del Pedroso, Eduardo Valverde.
En su discurso de bienvenida, Jarillo, que fue elegido por unanimidad, recordó que trabajan desde hace un año en su constitución, que entre sus intenciones está afirmar la identidad de la comarca y hacer una mancomunidad "reivindicativa", por lo que propuso "luchar para que esta zona sea atendida desde las instituciones", al tiempo que pedía a los vecinos su implicación y participación, porque desde la mancomunidad "podemos hacer muchas cosas beneficiosas para todos", informan en una nota.
Así, la primera acción ha sido solicitar sendas entrevistas con el presidente de la Junta y el de la diputación provincial para que "conozcan de primera mano la situación de esta zona, que en muchas ocasiones se encuentra olvidada por parte de las instituciones, debido a que la desconocen". También señalan que pese a ser conscientes de que su posición geográfica (al lado de Campo Arañuelo e Ibores) "tiene consecuencias directas" sobre la situación de abandono que denuncian, también recuerdan que "los vecinos de estas cinco localidades tienen los mismos derechos que el resto de los extremeños a recibir una atención digna".
La mancomunidad prestará los mismos servicios que cualquier otra: recogida de basura, conservación y mejora del medio ambiente, obras o prevención de riesgos laborales.